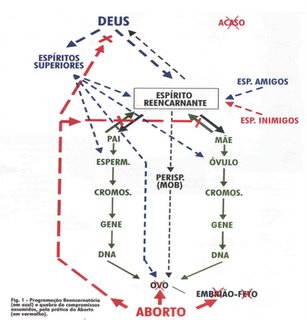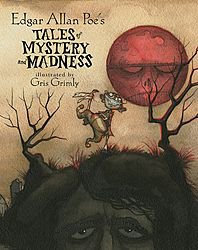Por Francisco Javier Avilés / j.a. bonilla
Infinite wrath or infinite despair?
– J. Milton, Paradise Lost
Escribo con la garganta amordazada y con un temblor líquido en la mirada. Y si digo mirada lo digo pensando que lo miro a él, porque él me enseñó a mirar.
Me trasladé del recinto de Humacao al de Río Piedras luego de un año en el sistema, ya decidido a estudiar literatura. Eso fue en 1992. Tardé un año en conocer a Tollinchi. En agosto de 1993, como parte de los requisitos del Bachillerato en Literatura Comparada, tomé el curso de literatura medieval que daba un tal Esteban Tollinchi. Él no se encontraba en el programa original cuando me matriculé, le pidieron que diera el curso cuando surgió un problema con la profesora que lo iba a dar. Así que me sorprendió doblemente ver entrar al salón esa figura tan particular. Delgado y blanquísimo con unos ojos claros siempre semi aguados, parecía una figura de cera cremosa pero semi translúcida, como los rostros de los hombres en las pinturas de Vermeer, la piel parece que se evapora. Calzaba unos impecables zapatos beige y vestía un gabán verde muy oscuro.
Explicó por qué estaba frente a nosotros y comenzó su clase. Las notas que siempre traía eran un papel amarillo y añejo finísimo más pequeño que el tamaño carta en el que nosotros imprimimos nuestras cuestiones; éste estaba doblado verticalmente en tres o cuatro secciones de manera que se formaban pequeñas pero largas columnas. En esas columnas Tollinchi aglomeraba unos comentarios pequeñísimos escritos en tinta roja, que cubrían todo el papel. Las notas siempre estaban dobladas de tal forma que figuraban un acordeón (que mi imaginación convertía en música intelectual), de manera que Tollinchi siempre tenía frente a sus ojos una sola columna. No siempre la miraba, pero cuando lo hacía doblaba y redoblaba el pequeño acordeón en lo que pudo haber sido un extraño ritual de caricia mental que se llevaba a cabo entre sus dedos afilados y las palabras en reposo.
Lo más hermoso era su gaguera, esa especie de intermitencia erótica que había en su palabra. Yo no hablaba casi nunca, pero un día levanté la mano porque tenía una duda sobre el Beowolf. Él, que estaba envuelto en una explicación, se acercó un poco, di,di, dígame Avilés. (Siempre me llamó Avilés, me saludaba cada vez que se encontraba conmigo y me preguntaba qué estaba leyendo en ese momento). Hice una pregunta insignificante que no recuerdo y Tollinchi invirtió los últimos 10 o 15 minutos que le quedaban a la clase en contestarla, y al final no quedó satisfecho y me dijo, pe, pe, pensaré sobre su du, du, duda en el fin de semana. Esa era la última clase de la semana. Al regresar a la clase, Tollinchi entra al salón y lo primero que sale de su boca es en cu, cu, cuanto a su pre, pre, pregunta… y sigue hablando por los próximos 20 minutos contestando una pregunta que a mí se me había olvidado. Ese era el profesor Tollinchi, su compromiso con el pensamiento que era también una forma de estrategia ética, un respeto profundo por las inquietudes del estudiante y un afán por hacer del espacio académico un lugar para la estimulación.
En el que posiblemente fue el mejor curso que he tomado en mi vida “Romanticismo y modernidad”, Tollinchi concluye el curso comentando incisivamente sobre Marcel Proust, sólo el primer tomo de ese monstruo que es En busca del tiempo perdido, porque desafortunadamente no había tiempo para más. Ese día llegó al salón y lo primero que dijo fue: “Todo lo que tenemos es pasado” y prosiguió su análisis. Yo, hasta la fecha no sé porqué, me quedé estático, no podía seguir tomando notas y estaba experimentando un genuino placer estético que no tiene palabras. Perfectamente localizado en la boca del estómago sentía que me nacía una enajenación, una separación poética que paradójicamente me regresaba a las cosas, a la mirada de las cosas, la mirada que te dan las cosas y la mirada que tú le das a las cosas. Fueron tres o cuatro segundos, como un orgasmo, pero fue de una intensidad increíble. Y pensé de esto debe tratarse la literatura. No lo sé, tal vez haya una síntesis perfecta encerrada en esas palabras, el asunto fue que en un momento el profesor me miró y se sonrió, yo regresé y me limpié las lágrimas que me bajaban por la cara.
"En la imagen, detalle de La Escuela de Atenas (1510-1511), uno de los más famosos frescos que Rafael pintó para decorar las estancias del Vaticano. Presiden el inmenso fresco Platón y Aristóteles, dialogando y sosteniendo cada uno de ellos una de sus obras (El Timeo y la Ética); en el conjunto del fresco están representados otros filósofos y eruditos griegos. El gesto de Platón, señalando hacia el cielo (el idealismo platónico) parece ser contradicho por el de Aristóteles. Es, naturalmente, una recreación fantasiosa de lo que pudo haber sido la Academia de Platón".